Durante más de dos siglos, Europa vivió bajo una paranoia colectiva que disfrazó la injusticia de fe religiosa. Miles de personas fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas en nombre de la lucha contra la brujería. Lo que se encendía en las hogueras no eran solo cuerpos: también se consumía el espíritu crítico y la naciente modernidad
Entre mediados del siglo XV y el XVIII, la sospecha de brujería fue suficiente para arruinar vidas y borrar comunidades enteras. Lejos de ser un fenómeno marginal, los juicios por brujería se convirtieron en política de Estado y espectáculo público en buena parte de Europa. En nombre de Dios, se habilitaron torturas que hoy parecen inverosímiles, pero que en su momento se justificaban como un deber moral.
En Alemania, un juez llegó a condenar a la hermana de una mujer que lo había rechazado; en Escocia, una tabernera fue quemada porque su cerveza se había agriado —“obra del demonio”, sentenció el tribunal—; en Irlanda, hablar gaélico era motivo suficiente para ser acusado de herejía. Cada rincón del continente desarrolló sus propias formas de cacería, todas igual de absurdas y brutales.
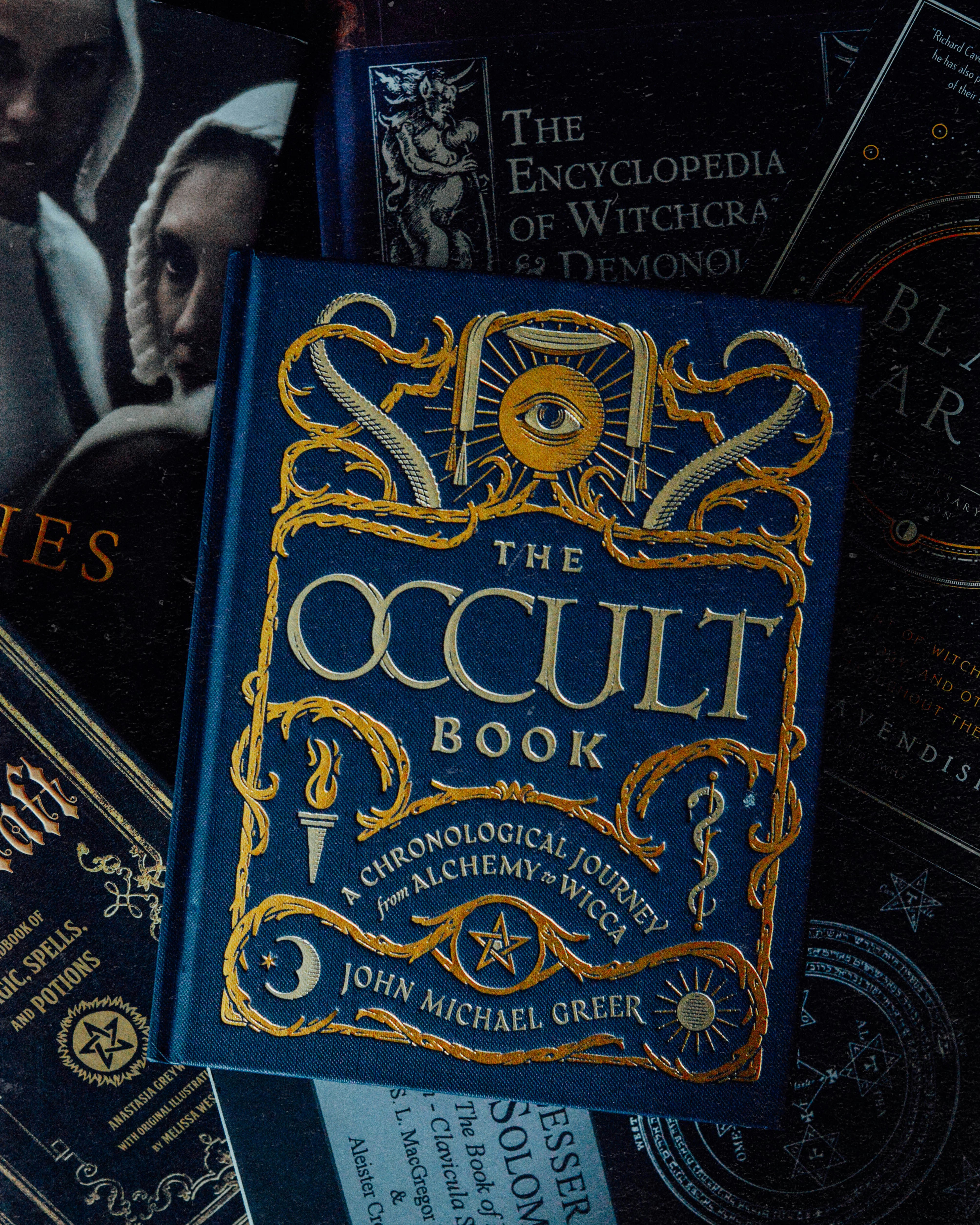
Las cifras estremecen. Suiza ostenta el triste récord proporcional: una de cada 250 personas fue ejecutada por brujería. Alemania encabeza los números absolutos con unas 25.000 muertes, seguida por la Mancomunidad Polaco-Lituana con cerca de 10.000. El total europeo, según estimaciones modernas, podría rondar las 100.000 víctimas. El 80% fueron mujeres, aunque también hubo hombres, niños y hasta ancianos acusados de pactar con el demonio.
El mecanismo jurídico era perverso: la brujería fue declarada “delito excepcional” en 1486, lo que significaba que no aplicaban las garantías procesales comunes. La sospecha bastaba para arrestar. La confesión, obtenida tras tormentos inimaginables, valía como prueba irrefutable. “Cualquier castigo es insuficiente contra las brujas”, proclamaban juristas como Jean Bodin, convencidos de que hervir a una persona en azufre era un acto de piedad.

En ese clima, la incipiente ciencia quedó relegada. Mientras Galileo apuntaba su telescopio a los astros y Newton sentaba las bases de la física moderna, buena parte de la élite intelectual prefería cazar brujas antes que cuestionar dogmas. La Edad de la Razón estaba naciendo, pero en paralelo, la sinrazón ardía en las hogueras de toda Europa.
El drama de las víctimas no era solo físico. La tortura psicológica los obligaba a inventar relatos delirantes para complacer a sus verdugos. “Jamás he volado a un aquelarre —decían algunos—, pero si vuelven a torturarme, confesaré lo que quieran”. Esas palabras revelan la esencia del terror: cuando el dolor manda, la verdad deja de importar.
Hoy, la cacería de brujas se recuerda como uno de los capítulos más oscuros de la historia. No porque revelara la existencia de fuerzas sobrenaturales, sino porque mostró hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la fe se convierte en excusa para el poder. Fue, en definitiva, el tiempo en que la razón misma se sentó en el banquillo.



